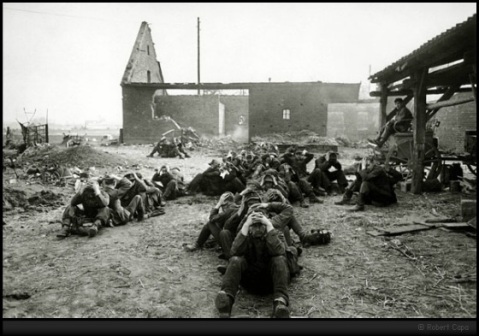martes, 16 de junio de 2015
Sobre el porvenir de nuestras instituciones educativas (texto de Friedrich Nietzsche)
Friedrich Nietzsche
123 p.
Texto en pdf invalorable para compartir en la red.
Acceso al texto aplastando la imagen-
Publicado por Víctor Samuel Rivera en 19:21 0 comentarios
Etiquetas: Friedrich Nietzsche
miércoles, 12 de diciembre de 2012
El Nihilismo (Parte IV)
Más allá de la línea del nihilismo: Jünger versus Heidegger
Nihilismo, existencialismo, gnosis
Publicado por Víctor Samuel Rivera en 6:51 0 comentarios
Etiquetas: Alejandro Molina, Erns Jünger, Franco Volpi, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger
El Nihilismo (Parte III)
Nihilismo y decadencia en Nietzsche
Nihilismo, relativismo y desencantamiento en la “cultura de la crisis”
El nihilismo estético-literario
Publicado por Víctor Samuel Rivera en 6:45 0 comentarios
Etiquetas: Alejandro Molina, Franco Volpi, Friedrich Nietzsche, Paul Bourget
jueves, 29 de noviembre de 2012
Paradojas impolíticas. Eclosión de lo común
Lee más del texto:
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Follow @mov_impolitico
Publicado por Ricardo Milla en 20:22 0 comentarios
Etiquetas: Friedrich Nietzsche, Gianni Vattimo, Guilles Deleuze, impolítica, impolítico, Jacques Derrida, Martin Heidegger, Michel Foucault, movimiento, nihilismo, Ricardo Milla
domingo, 2 de mayo de 2010
Nietzsche contra la democracia

Recomendados de La Coalición:
Nietzsche. Contra la democracia (Novedad / mayo 2010)

Autor: Nicolás González Varela
Editorial Montesinos
Fecha publicación 2010-05-01
Nº páginas 320 ISBN 978-84-92616-67-
... Un libro que remecerá a los liberales metafísicos.
Para ver su descripción haga click aquí
Publicado por Víctor Samuel Rivera en 16:23 1 comentarios
Etiquetas: Friedrich Nietzsche, Nicolás González Varela
Coalición Global
Visitantes
Colaboradores de La Coalición. Con diversidad de enfoques y posiciones
- Carlos Pairetti - Universidad del Rosario
- Daniel Mariano Leiro - Universidad de Buenos Aires
- David Villena - UNMSM
- Davide de Palma - Università di Bari
- Dick Tonsmann - FTPCL y UNMSM
- Eduardo Hernando Nieto - Pontificia Universidad Católica del Perú
- Enmanuel Taub - Conicet/Argentina
- Gianni Vattimo - Universidad de Turín
- Gilles Guigues - Université de Provence
- Hernán Borisonik - Sao Paulo
- Ildefonso Murillo - Universidad Pontificia de Salamanca
- Jack Watkins - University of Notre Dame
- Jimmy Hernandez Marcelo - Facultad de Teologia Pontificia y Civil de Lima
- Juan Villamón Pro - Universidad Ricardo Palma
- Lucia Pinto - Universidad de Buenos Aires
- Luis Fernando Fernández - Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
- Martín Santiváñez - Universidad de Navarra
- Piero Venturelli - Bolonia
- Raffaela Giovagnoli - Università di Roma Tor Vergata
- Ramiro Pablo Álvarez - Córdoba, Argentina
- Raúl Haro - Universidad de Lima
- Santiago Zabala - Universidad de Columbia
- Víctor Samuel Rivera - Universidad Nacional Federico Villareal